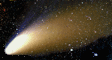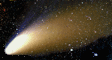Universo - La Vida de una Estrella
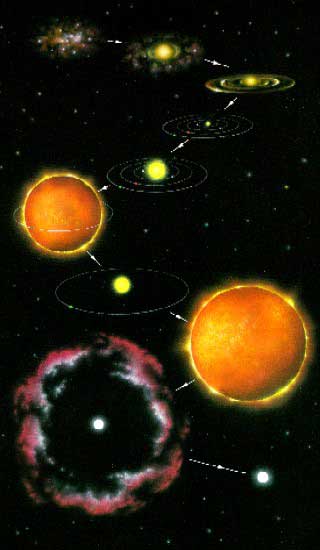 Si
observamos la Vía Láctea una noche cerrada, veremos unas bandas
oscuras que no son sino inmensas nubes de gas y polvo, sólo perceptibles
cuando interceptan la luz procedente de estrellas más lejanas. Dispersas
por la galaxia, estas formaciones gigantes son la materia prima de otras
nuevas estrellas. Si
observamos la Vía Láctea una noche cerrada, veremos unas bandas
oscuras que no son sino inmensas nubes de gas y polvo, sólo perceptibles
cuando interceptan la luz procedente de estrellas más lejanas. Dispersas
por la galaxia, estas formaciones gigantes son la materia prima de otras
nuevas estrellas.
NIDOS DE ESTRELLAS
 Mirando con unos prismáticos la espada de Orión, su estrella central
aparecerá borrosa. Con un telescopio, veremos una masa de gas resplandeciente
iluminada por un grupo de estrellas azules, restos de una serie nacida
del gas que impregna el cielo en Orión. Puede que su origen esté en
una estrella de una generación anterior que explotó, como una supernova,
hace millones de años. Podemos deducir que nuestro Sol, como otras estrellas,
nació de una asociación similar de nubes y estrellas que, durante miles
de millones de años, se han ido dispersando por el espacio.
Mirando con unos prismáticos la espada de Orión, su estrella central
aparecerá borrosa. Con un telescopio, veremos una masa de gas resplandeciente
iluminada por un grupo de estrellas azules, restos de una serie nacida
del gas que impregna el cielo en Orión. Puede que su origen esté en
una estrella de una generación anterior que explotó, como una supernova,
hace millones de años. Podemos deducir que nuestro Sol, como otras estrellas,
nació de una asociación similar de nubes y estrellas que, durante miles
de millones de años, se han ido dispersando por el espacio.
ALPHA CENTAURI
Tras su nacimiento, las estrellas pasan
gran parte de su vida como enanas de secuencia principal. Por ejemplo,
de las tres que integran el cercano sistema de Alpha Centauri, la
más
brillante es casi como el Sol, y puede pasar una adolescencia de mil
millones de años en la secuencia principal, haciéndose, a medida
que consume el hidrógeno de su núcleo, cada vez más cálida y radiante
Su compañera naranja, mas fría cubrirá la misma etapa durante casi
dos mil millones de años, mientras que la enana roja Próxima
Centauri puede alcanzar los seis mil millones de años.
LA VIDA DEL SOL
La explosión de una supernova cercana
provocó, posiblemente, una nube de gas que, al caer, formó el Sol y
los planetas. Tras permanecer largo tiempo en la secuencia principal,
el Sol pasará por una fose de gigante roja, antes de expulsar sus capas
exteriores y acabar sus días como una débil enana blanca dentro de
5 mil millones de años.
LA ULTIMA FASE EN LA VIDA DE UNA ESTRELLA
¿Qué ocurre cuando a una estrella de secuencia
principal como el Sol le queda poco hidrógeno para fundirlo en helio?
Cuando la situación del combustible es crítica, la estrella aviva su
resplandor, se torna grande y roja, y empieza a transformar el helio
en carbón; pasa de ser una enana de secuencia principal a una gigante
roja. Capella, la estrella con más brillo del "Cochero", tiene
dos componentes con una masa triple que la del Sol, que están convirtiéndose
en gigantes rojas. Otros casos los tenemos en Arcturus, del "Boyero",
y Aldebaran, de "Tauro", que ya han alcanzado la madurez como
gigantes rojas.
SUPERNOVA 1987A
  El
24 de febrero de 1987, Ian Shelton, un astrónomo canadiense, empezó
a buscar estrellas novas y variables desde el telescopio de la Universidad
de Toronto, en Las Campanas (Chile). Su objetivo primordial eran las
dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes (Grande
y Pequeña) Cuando tan sólo llevaba dos días desarrollando su programa,
vislumbró otra estrella cerca de la nebulosa Tarántula, en la Gran Nube
de Magallanes. Por su intenso brillo le pareció una supernova (la explosión
de una estrella agonizante), pero, como la última fue avistada en 1604,
SheIton apenas podía salir de su asombro. Durante los meses siguientes,
los astrónomos observaron cómo la Supernova 1987A se volvía más deslumbrante,
hasta que se tornó tan luminosa como todas las estrellas de la Gran
Nube de Magallanes juntas. El
24 de febrero de 1987, Ian Shelton, un astrónomo canadiense, empezó
a buscar estrellas novas y variables desde el telescopio de la Universidad
de Toronto, en Las Campanas (Chile). Su objetivo primordial eran las
dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes (Grande
y Pequeña) Cuando tan sólo llevaba dos días desarrollando su programa,
vislumbró otra estrella cerca de la nebulosa Tarántula, en la Gran Nube
de Magallanes. Por su intenso brillo le pareció una supernova (la explosión
de una estrella agonizante), pero, como la última fue avistada en 1604,
SheIton apenas podía salir de su asombro. Durante los meses siguientes,
los astrónomos observaron cómo la Supernova 1987A se volvía más deslumbrante,
hasta que se tornó tan luminosa como todas las estrellas de la Gran
Nube de Magallanes juntas.
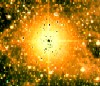 Para
llegar a explotar como una supernova, una estrella debe tener como mínimo,
desde su origen, unas diez veces la masa del Sol. Primero evoluciona
hacia una supergigante roja, produciendo en su horno nuclear elementos
tan pesados como el hierro, al tiempo que se desprende de parte de su
dilatada envoltura. A menos que pierda gran parte de su masa, llega
un momento en que es incapaz de resistir la incesante fuerza de la gravedad
y, en una fracción de segundo, el núcleo de la estrella colapsa y sus
capas externas son expulsadas. El manto de material que configura su
volumen choca con el medio interestelar circundante y produce un resto
de supernova. Para
llegar a explotar como una supernova, una estrella debe tener como mínimo,
desde su origen, unas diez veces la masa del Sol. Primero evoluciona
hacia una supergigante roja, produciendo en su horno nuclear elementos
tan pesados como el hierro, al tiempo que se desprende de parte de su
dilatada envoltura. A menos que pierda gran parte de su masa, llega
un momento en que es incapaz de resistir la incesante fuerza de la gravedad
y, en una fracción de segundo, el núcleo de la estrella colapsa y sus
capas externas son expulsadas. El manto de material que configura su
volumen choca con el medio interestelar circundante y produce un resto
de supernova.
La nebulosa del cangrejo (M1), en la constelación de Tauro, es el resto
de una potente explosión que se observó el año 1054.
ESTRELLAS DE NEUTRONES - PULSAR
 Tras una explosión, todo lo que queda es el núcleo abatido, conocido
como estrella de neutrones, con una densidad mayor, incluso, que la
de una enana blanca. Las estrellas de neutrones giran vertiginosamente,
emitiendo rayos de luz y ondas de radio que, cuando pasan por delante
de la Tierra, simulan la proyección de los destellos de un faro cósmico.
Los astrónomos las denominan pulsares,
y llegan casi a girar, los más rápidos cien veces por segundo. Mediante
rayos X se puede observar el núcleo de la nebulosa M1, la estrella de
neutrones en su centro que gira velozmente (30 veces por segundo) emitiendo
particulas altamente cargadas de energía.
Tras una explosión, todo lo que queda es el núcleo abatido, conocido
como estrella de neutrones, con una densidad mayor, incluso, que la
de una enana blanca. Las estrellas de neutrones giran vertiginosamente,
emitiendo rayos de luz y ondas de radio que, cuando pasan por delante
de la Tierra, simulan la proyección de los destellos de un faro cósmico.
Los astrónomos las denominan pulsares,
y llegan casi a girar, los más rápidos cien veces por segundo. Mediante
rayos X se puede observar el núcleo de la nebulosa M1, la estrella de
neutrones en su centro que gira velozmente (30 veces por segundo) emitiendo
particulas altamente cargadas de energía.
AGUJEROS NEGROS
 Sin
embargo, algunas de esas estrellas de masa tan grande pueden terminar
sus días de manera menos espectacular, en forma de
agujero negro. La supergigante azul HDE 226868, en la constelación
del Cisne, llamó la atención de los astrónomos cuando asociaron su
situación
a una potente fuente de rayos X, Cygnus-1, que parpadeaba con una frecuencia
de milésimas de segundo. También parecía girar, cada 5 o 6 días,
alrededor de una compañera invisible, cuya masa era entre ocho y
dieciséis veces
la del Sol; demasiado masiva para ser tan estable como una estrella
de neutrones. Por el contrario acabó colapsándose por tiempo indefinido
hasta desaparecer por completo, y dejó como única herencia una
fuente de gravedad tan intensa que ni la luz podía escapar a su
atracción La
mayoría de los astrónomos llegan a la conclusión de que esto es lo
que le sucedió al objeto situado junto al HDE 226868: se había colapsado
y había formado un agujero negro; mientras, el gas de su campañera,
la supergigante azul, llueve sobre él y produce la emisión de rayos
X. Sin
embargo, algunas de esas estrellas de masa tan grande pueden terminar
sus días de manera menos espectacular, en forma de
agujero negro. La supergigante azul HDE 226868, en la constelación
del Cisne, llamó la atención de los astrónomos cuando asociaron su
situación
a una potente fuente de rayos X, Cygnus-1, que parpadeaba con una frecuencia
de milésimas de segundo. También parecía girar, cada 5 o 6 días,
alrededor de una compañera invisible, cuya masa era entre ocho y
dieciséis veces
la del Sol; demasiado masiva para ser tan estable como una estrella
de neutrones. Por el contrario acabó colapsándose por tiempo indefinido
hasta desaparecer por completo, y dejó como única herencia una
fuente de gravedad tan intensa que ni la luz podía escapar a su
atracción La
mayoría de los astrónomos llegan a la conclusión de que esto es lo
que le sucedió al objeto situado junto al HDE 226868: se había colapsado
y había formado un agujero negro; mientras, el gas de su campañera,
la supergigante azul, llueve sobre él y produce la emisión de rayos
X.
 Animación
de un Animación
de un
Agujero Negro (3 mb)
|